Manuel de Zequeira y Arango estudió historia y literatura en el Seminario San Carlos, donde fue condiscípulo y entabló amistad con Félix Varela. Procedía de una familia de alta sociedad y prestó servicio de armas en España y algunas de sus colonias. Representante en gran medida de la ideología de la clase criolla, asumía sin embargo la alianza económica y política de esta con la corona española y aspiraba implícitamente a un reconocimiento de la Isla como verdadero territorio español y no en condición de subalternidad. Sus últimos años de vida estuvieron marcados por el escepticismo, el desencanto y la demencia.
Su obra trasciende la versificación y la denominada poesía de circunstancia, características de etapas anteriores, para llegar a la lírica asumida como finalidad en sí misma, el arte por el arte y no como instrumento para otro fin, por válido que este pudiera ser. Su estilo de creación se inscribe en los marcos del neoclasicismo, del que constituye la expresión más depurada en la Isla y voz que alcanza renombre en el ámbito hispanoamericano.
Entona un canto exaltado de la naturaleza vernácula, por sobre aspectos del paisaje natural que pueden considerarse comunes a países y continentes de otras regiones geográficas, ello no implica disensión en lo político pero si muestra de una identidad que estaba emergiendo. Desarrolló una vasta producción poética y su obra más conocida “A la Piña” es citada como pionera de la tradición lírica nacional. El siguiente fragmento ilustra algunas de las características distintivas de su poética:
“Del seno fértil de la madre Vesta,
En actitud erguida se levanta
La airosa piña de esplendor vestida,
Llena de ricas galas.
Desde que nace, liberal Pomona
Con la mayor verde túnica la ampara,
Hasta que Ceres borda su vestido
Con estrellas doradas.”
El poema, que está compuesto en total por veinte estrofas, se basa en la construcción metafórica del arribo de la piña al Olimpo, donde los dioses beben su néctar y es considerado superior a la ambrosía. Si bien persisten los motivos grecolatinos que aluden al propio mundo clásico y al mismo tiempo europeo, en tanto este era el heredero de toda la tradición cultural helénica y latina, la alabanza a una fruta tropical indica asimismo una vindicación de todo el universo de ultramar y especialmente de la Isla.
El autor pone en boca de la diosa Venus una estrofa reveladora: “¡Salve, suelo feliz, donde prodiga / Madre naturaleza en abundancia / La odorífera planta fumigable!/ ¡Salve feliz Habana!.” En estos versos trasluce el sutil anhelo de reconocimiento y revalorización de lo insular por parte de España y en sentido general de las potencias europeas, pero no se anticipa ninguna tendencia separatista.
Zequeira fue uno de los poetas más publicados de su tiempo y legó una obra bastante prolífica y con valores notables desde el punto de vista estrictamente literario; desempeñó además funciones públicas como director del Papel Periódico de la Havana, en el lapso de 1800 a 1805, y fundó asimismo “El Criticón de la Havana”, en ambos otorgó un espacio a la literatura y a la crítica de costumbres, refiriéndose a la moda, los vicios, la salud, reuniones sociales y otros temas, con un enfoque moralizante pero con cierta dosis de ironía que forma parte del acervo del humor criollo.

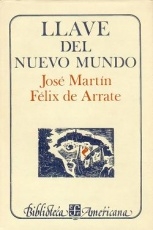
 Como parte de sus funciones episcopales, también escribió textos que constituyen testimonio de hechos y situaciones en las que se refleja la vida desnuda de la colonia. La “Carta pastoral del Illmo. Sr. Obispo de Cuba a su diócesis con motivo del terremoto acaecido en la ciudad de Santiago y lugares adyacentes”, de 1766, contiene párrafos reveladores:
Como parte de sus funciones episcopales, también escribió textos que constituyen testimonio de hechos y situaciones en las que se refleja la vida desnuda de la colonia. La “Carta pastoral del Illmo. Sr. Obispo de Cuba a su diócesis con motivo del terremoto acaecido en la ciudad de Santiago y lugares adyacentes”, de 1766, contiene párrafos reveladores: